Día 45: arena y sal
Todos mis recuerdos asociados al mar son gratos. Bueno, casi todos.
Me contaron que la primera vez que estuve en una playa —donde por cierto, aprendí a caminar—, puse cara de asco al tener mis manos llenas de arena. Tenía un año y estaba en Mocambo, Veracruz. A la luz de este recuerdo tiene lógica que, desde entonces, no me guste tener sucias las manos durante mucho tiempo pero esa es otra historia.
Nado razonablemente bien —bueno, más bien nadaba pues desde febrero estoy (o estaba antes de la cuarentena) aprendiendo de nuevo. Me encanta nadar y creo que podría ser una de las cosas que todos deberíamos saber hacer. Desde que tengo memoria, amo al mar tanto como le tengo respeto. Hasta ahora, mi favorito es el Caribe mexicano, con las playas de arena fina y blanca y casi sin oleaje. Con los años, he encontrado otros mares fantásticos, cada uno con sus particularidades de colores, olores y temperamentos; todos me gustan.
Aquella vez en Acapulco era verano y acababa de morir mamá, por lo que varios amigos me insistieron en que fuera con ellos. Un día, nos metimos en mar abierto pues no había mucho oleaje y las banderas estaban en verde. No estábamos muy lejos de la costa, menos de diez metros o así, aunque me cuesta calcular las distancias en el mar donde todo parece más lejos. Dejarte llevar por el vaivén de las olas es una de las sensaciones más agradables que conozco; conversábamos no recuerdo sobre qué mientras "saltábamos olas". Después de un tiempo nos dimos cuenta de que la corriente nos había movido, alejándonos de la playa donde estaba el resto del grupo y adentrándonos en el mar. Fue entonces que quisimos salir y nos dimos cuenta que la resaca era bestial: empezó la lucha. A quien le haya pasado, sabe de lo que estoy hablando. En ese momento piensas en lo que tantas veces oíste: no debes desesperarte, tampoco cansarte. Qué difícil es hacer caso mientras te sientes tan desprotegido, tan lejos y a la deriva... Después de un tiempo y para no hacerla larga —y no evocar detalles desagradables—, logramos nadar en diagonal y no sé muy bien cómo pero salimos agotados después de más de una hora de intentarlo. No volví a meterme más allá de donde el agua me llegara a las rodillas.
No sé cómo pero hoy caí en cuenta que esa sensación de lo que me sucedió en el mar es justo la sensación que tenemos ahora, ese querer salir y nadar sin avanzar, ese sentir que no hay remedio; es por eso que hay que conservar la calma, no agotarnos. Y bueno, los invito a seguir nadando que ya saldremos...


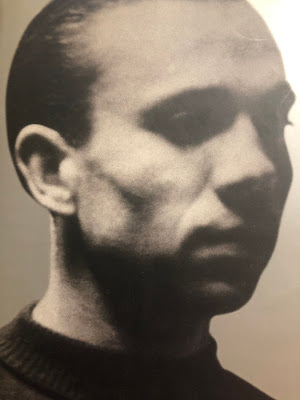

Comentarios
Publicar un comentario